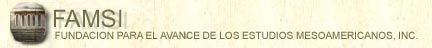
| FAMSI © 2007: David Tavárez |
||
Canciones Nicachi: Textos Rituales Zapoteca y Conocimientos Rituales Clásicos Posteriores en Oaxaca Colonial Un análisis preliminar de las canciones Zapotecas de Villa Alta Para resaltar algunos de los rasgos de las canciones de Villa Alta, ahora me voy a referir a mi traducción de tres de estas canciones. Debe enfatizarse que estas traducciones son un trabajo en curso: están basadas en el análisis gramatical de construcciones verbales y nominales que se apoyan en por lo menos un elemento de evidencia morfológica o léxica de fuentes zapotecas coloniales – como en diccionario de Córdova (1578), que ha sido digitalizado por un grupo dirigido por Thomas Smith-Stark (vea Smith-Stark et al. 1993, y Smith-Stark 1998 y 1999), la Doctrina de Feria (1567) (Broadwell 2002), la doctrina en Nexitzo de Pacheco de Silva (1687), la gramática del zapoteco de cajonos de Gaspar de los Reyes (1704), el catecismo de Levanto (1776), el vocabulario de Nexitzo de Juan Martín (1696), las narrativas doctrinales en zapoteco del valle de Pedro de la Cueva y un grupo de testamentos de los siglos XVII y XVIII en Zapoteco Nexitzo y Cajonos, acompañados de traducción al español. Fuentes contemporáneos incluyen los vocabularios y gramáticas de Yatzachi El Bajo (Butler 1997), Yalálag (López y Newberg 1990) y las variantes Zapotecas Zoogocho (Long y Cruz 1999). Las canciones Cristianas clandestinas de Villa Alta: Folletos 102 y 103 El Folleto 102 consta de 3 canciones breves: una canción que enfatiza el mensaje que Dios dio a su único hijo como salvador del mundo, una canción que conmemora a la Virgen María, y una canción titulada "Sermón de San Francisco." El Folleto 103 consta de trece canciones que se refieren a la redención, la pasión de Cristo, los misterios de la Virgen, y celebra a Cristo, la Virgen María, los Tres Reyes Magos, Dios el Padre, y San Juan el Bautista. Estas canciones despliegan dos rasgos que también se encuentran en los Cantares Mexicanos Nahua: los límites de la estrofa están siempre marcados con sílabas sin sentido, y los contenidos de la estrofa están organizados dentro una primera sección – la que contiene nueva información, y el que podemos llamar "verso," siguiendo la sugerencia de Bierhorst (1985) – y una segunda, sección altamente repetida, lo que podríamos designar como "estribillo." Como los Folletos 102 y 103 constan de canciones en el dialecto Zapoteco Nexitzo, su origen geográfico se puede conjeturar a través de la evidencia indirecta. En los archivos legales producidos por el Obispo Maldonado, hay solamente un caso en que los residentes de un pueblo de habla Nexitzo, mencionan la entrega de las canciones nicachi a las autoridades eclesiásticas: la confesión en nombre de la gente de Yalahui. En el 24 de noviembre del 1704, una confesión comunal firmada por oficiales del pueblo Yalahui se presentó al Juez Aragón y Alcántara. Esta confesión afirma que Juan Martín, hijo de Yalahui alcalde Miguel Martín, poseía "un folleto con canciones teponaztli"; y también se reportó que ambos Miguel y otro oficial de pueblo habían consultado este folleto. Los oficiales Yalahui también confesaron que no se habían dado sacrificios comunales en su pueblo después de la muerte de dos de sus "maestros de idolatría" 20 años antes (AGI 882: 430r). Aunque Juan y Miguel Martín fueron los últimos dueños conocidos de los Folletos 102 y 103, no se puede afirmar que ellos fueron los autores de estas canciones. Aunque ambos folletos parecen haber sido compuestos por dos manos similares, pueden bien ser el caso de que estos eran copias de los textos que fueron originalmente compuestos por la mitad de los siglos diecisiete. Un análisis sustancial y muestras de las traducciones de este cuerpo de canciones aparecerán en Tavárez 2006. Un género ritual comunal de origen Clásico Posterior Tardío: Folletos 100 y 101 Las canciones Zapotecas de los Folletos 100 y 101 tienen el mejor contexto documentado de producción. En 19 de noviembre del 1704, Fernando Lópes de Lachirioag se presentó ante un juez eclesiástico, y le mostró "un libro hecho de media hoja de papel, viejo y sucio, en el que él dice contenía los días para dar nombres Gentiles…". Esta es una descripción exacta del Folleto 100, que también desnuda la leyenda "De Fernando Lópes de Lachirioag, quién lo compró de Pedro Vargas de Betaza." En la misma fecha, Pedro Gonzalo de Lachirioag presentó "un cuaderno con ocho folios, del cual él dijo era para las canciones de teponaztli." Esta descripción empareja la apariencia física del Folleto 101. Aunque no había información biográfica acerca de Pedro Gonzalo, el propietario del Folleto 101, alguna información ha sobrevivido acerca de Fernando López y Pedro de Vargas – los propietarios del Folleto 100. Una confesión colectiva identifica a Fernando Lópes como uno de los tres líderes "profesores de idolatría" quién organizó prácticas rituales comunales en el pueblo de Lachirioag, y Lópes afirmó que el compró su libro de canciones a Pedro de Vargas de Betaza. Esta transacción era como negocio usual, entre los especialistas rituales Zapotecas, quienes intercambiaban, copiaban, o compraban folletos que contenían calendarios y canciones rituales a través del siglo 17 en la parroquia de Sola y la provincia de Villa Alta (Tavárez 2002b, 2006). De acuerdo con el testimonio del hijo de Pedro, Fabián de Vargas – que tenía un cargo en Betaza en 1703 y que también era especialista ritual – su padre se negó a enseñarle acerca de las prácticas divinatorias, argumentando que tenía miedo de ser descubierto como practicante, y había decidido en lugar de eso pasarle sus conocimientos rituales a su hijo mayor. A pesar de esto, Fabián recibió instrucciones de otros especialistas, encontró un texto ritual que perteneció a su padre algún tiempo después de su muerte en 1694, y eventualmente aprendió como hacer sacrificios en privado. De hecho, muchos de los testimonios de Villa Alta se refieren a separación entre sacrificios de particulares, prácticas rituales personales – que eran realizadas por gente vulgar, usualmente con la asistencia de practicantes – y sacrificios del común, o sacrificios comunitarios, que envolvían tocar canciones que fueron llamados cantos de teponastle – "canciones de tambor de madera," o dij dola nicachi en Zapoteca – realizado ante todo el pueblo, en un espacio abierto por cantantes y músicos llamados belao.
Rasgos estructurales del cuerpo de la canción en los Folletos 100 y 101 Puede argumentarse que la estructura del cosmos y la del calendario ritual de 260 días se entendían como arreglos traslapados e interrelacionados por los sacerdotes y especialistas rituales mesoamericanos. Durante el periodo Postclásico una de las más sucintas representaciones de esta interrelación del espacio y el tiempo es tal vez la portada del Códice Fejérvary-Mayer, que muestra a Xiuhteuctli al centro de un diagrama que contiene las cuatro direcciones cardinales asociadas con cuatro respectivos árboles y pájaros y con signos de días específicos (Taube 2004). El Nahua, de acuerdo a la interpretación de León-Portilla (1974) del bien conocido diagrama cosmológico del Códice Ríos (Vaticanus A), creyeron en un orden cósmico que contiene trece capas separadas en el reino encima de la Tierra, y nueve capas del inframundo. Las creencias cosmológicas de especialistas rituales Zapotecas coloniales pueden representarse por una de las últimas páginas del Calendario 11 de Villa Alta (vea la Figura 1, arriba): este dibujo pinta el cosmos como una estructura de 19 niveles, con ocho niveles (representados por círculos) entre la Casa del Inframundo (yoo gabila) y la Casa de la Tierra (yoo yeche layo), y ocho niveles entre la Casa de la Tierra y la Casa del Cielo (yoo yaba). El Calendario de 260 días está directamente atado a estas casas: en el Calendario 11 y unos pocos de los 99 folletos calendarios de Villa Alta, se afirma que cada uno de los 20 periodos de trece-días (trecenas) está enlazado con un circuito giratorio a través de cada uno de los niveles: la Trecena 1 está asociada con la Casa de la Tierra, la Trecena 2 con la Casa del Cielo, la Trecena 3 con la Casa de la Tierra, la Trecena 4 con la Casa del Inframundo, la Trecena 5 con la Casa de la Tierra, y así hasta la Trecena 20, generando 10 trecenas asociadas con la Tierra, y 5 trecenas cada una enlazada al Cielo y el Inframundo. 2 Además, los 260 días de esta cuenta fueron también divididos en cuatro periodos de 65 días cada uno – llamados piyê en el Valle Zapoteca (Córdova 1578a: 115v) y goçio en Villa Alta – y cada día estaba asociado con una de las cuatro direcciones cardinales, la cual en los calendarios de Villa Alta estaban transcritos a menudo como xilla, zobi, chaba/tzaba, y niti. Como un ejemplo de algunas de estas asociaciones, Figura 2 muestra una pintura de la primera trecena en el Calendario 85 de Villa Alta: la glosa sobre cualquier lado de la casa, dibujado encima de la lista de 13 días (yagchilla, 1 Caimán, to queçee, 13 Caña) estados que la trecena (llanij en Villa Alta, coçij en el Valle Zapoteca) está asociada con la Casa de la Tierra (yoho lleo) y que esta casa "recibe el turno/periodo" (ricij laza) 3 de la división de los primeros 65 días (goçio i) en el calendario ritual. La estructura de los Folletos 100 y 101 sugieren que ellos contienen dos ciclos de canciones completas y separadas que cruzan, en un modelo simbólico, las capas cosmológicas pintadas en la Figura 1. El Folleto 100 constan un total de trece canciones. Las primeras nueve canciones tienen longitudes variables (la más larga tiene 26 estrofas; la más corta, 5 estrofas), y el ciclo de la canción termina con cuatro canciones más cortas (cada una hasta cinco estrofas de largo), que preceden por la marca bego (que probablemente se traduce como "tortuga"), y enumera 1 hasta 4. El Folleto 101 consta de un ciclo de nueve canciones cuya longitud fluctúa entre 3 y 15 estrofas. Una posible interpretación de este arreglo es que el Folleto 100 contiene hasta 9 ciclos de canciones en la que cada canción está asociada con cada uno de los niveles entre la Casa del Inframundo y la Casa de la Tierra, o la Casa de la Tierra y la Casa del Cielo; las cuatro canciones cortas que quedan pueden ser asociadas con las cuatro "tortugas" que sostienen arriba cada una de estas tres casas – las cuales se dan como círculos en el diagrama del Calendario 11 pintado en la Figura 1. Como el Folleto 100, al contrario del Folleto 101, consta de 24 referencias separadas para gabila (el Inframundo) y 6 referencias separadas para la deidad del Inframundo principal Becelao Dao, de acuerdo a los informantes de Córdova – se cree que este ciclo de canción esté atado con un pasaje simbólico entre la Casa del Inframundo y la Casa de la Tierra, o vice versa, y que las canciones en el Folleto 101, que consta de 3 referencias a xana quebaa (Señor del Cielo), están conectadas con un viaje entre la Casa de la Tierra y la Casa del Cielo. Sin embargo, este asunto no será resuelto hasta que toda la traducción esté completa. Aunque la traducción de las canciones contenidas en los cuadernos 100 y 103 todavía está en la etapa inicial, puede decirse que estas canciones celebran y propician una más bien amplia serie de entidades que caen dentro de tres categorías amplias: entidades que comparten nombres de calendario y personales con los ancestros fundadores zapotecos de la sierra, deidades pan-zapotecas cuyos nombres eran conocidos por los informantes de Córdova en el valle de Oaxaca y por el especialista ritual Diego Luis de San Miguel Sola, y entidades locales o del calendario cuyos nombres no se asocian con los ancestros fundadores conocidos ni con las deidades pan-zapotecas conocidas. El resto de este informe se enfocará sobre las dos primeras categorías.
|
||
|
El texto que enlaza con todas las páginas en este sitio está disponible en el Indice de FAMSI |
||
